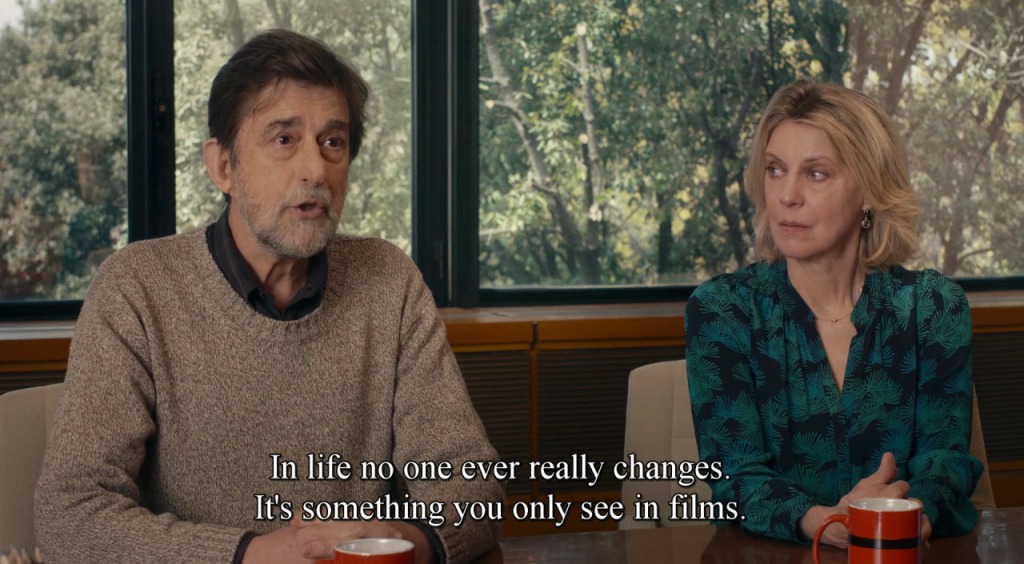El barco de Playmobil
by Carlos Abascal Peiró

En 2002 los Reyes te trajeron una enciclopedia Larousse dedicada al cine. En 2005 compraste una videocámara con un premio de relato. En 2008 rodaste aquel corto atroz en el sótano de un colega. En 2015, ya en París, dejaste el periodismo. En 2019 la pública francesa emitió de madrugada tus medio-metrajes. Debbie Reynolds le contó a alguien que había vivido dos experiencias terribles: dar a luz y rodar una película (se refería a Cantando bajo la lluvia). No eres madre de nada ni de nadie pero hace apenas una semana concluiste tu primer largo. Tu aportación al teorema de Debbie es que hacer cine es algo así como viajar a la India o la Semana Santa de Cuenca: verás cosas inolvidables pero pueden caerte un par de cólicos. De los rodajes también sale uno con pulsión narrativa. Quizá porque contarlo es vivirlo dos veces. Quizá porque ignora cuándo volverá a decir motor, acción, mecaguenlavida. Quién sabe si nunca más, te dices al término de este viaje de siete semanas : ¿a quién le traen el barco de Playmobil dos Navidades seguidas? ¿A quién le traen el barco de Playmobil? Pues eso, a unos muy pocos.
Cada mañana los camiones blancos de la producción rodean el set como una caravana de pioneros en un llano de Oklahoma. Ningún apache a la vista pero, ya lo avisaba John Wayne: si los vio es que no eran apaches. Te has hecho con un anorak de explorador ártico y un gorro de timonel estilo ballenero de Nantucket; al cabo de una jornada en exteriores celebras ambas adquisiciones con candor metafísico. Observas a los profesionales que se desloman junto a ti sin sacudirte ese espíritu provinciano que tiende a ubicar los oficios de la creacion en el terreno de lo estéril o puramente fantasioso, el asombro de tu suegro si supiese que los oompa loompas cotizan a la seguridad social. Valery definía como profesiones delirantes las que se fundamentan en la imaginación, los saberes sin -ay- utilidad directa, ingratos porque el que se dedica a ellos desconoce si el resultado estará a la altura de su ambición. Amores no necesariamente correspondidos. Luego están los actores, que es el oficio de existir, de existir mejor y mejor que nosotros.
Un plano fijo por cada veinte travelling se convierte en el tótem de tu secuencia. Ya lo sabías pero te resistes. Salvo que seas Resnais, uno envejece hacia el plano fijo. Compruebas con alivio que que esa máxima tan ibérica de haz como que sabes sigue funcionando. Tampoco tienes elección, cada minuto factura en este país de salud sindical. Aprendes a no dudar, esto es, a dudar rápido. Por mucho que un director normalito de sea lo que sea no disponga necesariamente de más respuestas, si acaso de más preguntas. Comes poco, le ganas uno, dos agujeros al cinturon, el tránsito intestinal suspendido a la lumbre del combo, que es ese monitor conectado al encuadre de la cámara y que propicia un ambiente de comunidad vecinal que aborreces. Así que ruedas de pie y recuerdas aquella gilipollez de Bradley Cooper, que prohibe las sillas en sus platós para que a nadie se le ocurra sentarse. Imaginaste cosas que no filmarás, otras que funcionaron, algunas -pocas- que fueron verdad. Uno se pasa años dándole vueltas a una escena para empaquetarla en apenas unos minutos. Si una peli es un cohete lanzado hacia algún lado, ese lado nunca será el tuyo, así que te pegas para enderezar la dirección. ¿Con quién? Contigo mismo. Parafraseas a Max Aub: uno no hace el cine que quiere, sino el que puede. Aun así, al final del jaleo, lloras porque sabes que nunca mas volverás a ver a tus personajes pedir la hora, rascarse la barbilla, fumarse un cigarro bajo la lluvia inevitablemente gruesa de las peliculas.
Cuando era crío, la madre de Cabrera Infante le planteaba dos posibilidades de premio al llegar el viernes tarde: ¿cine o sardina? Años más tarde, el crítico cubano, que nunca escogió la sardina, recuperó esa pregunta fundacional para titular una colección de apuntes cinéfilos. Recuerdas la anécdota tras la tormenta, encaramado a una terraza de cal y viento en el Tánger de Paul Bowles, Ángel Vázquez y Juanita Narboni, a punto de devorar unas sardinas à la chermoula, quizá las mejores que este advenedizo y muy feliz capitán de fragatas de Playmobil haya probado en su vida.